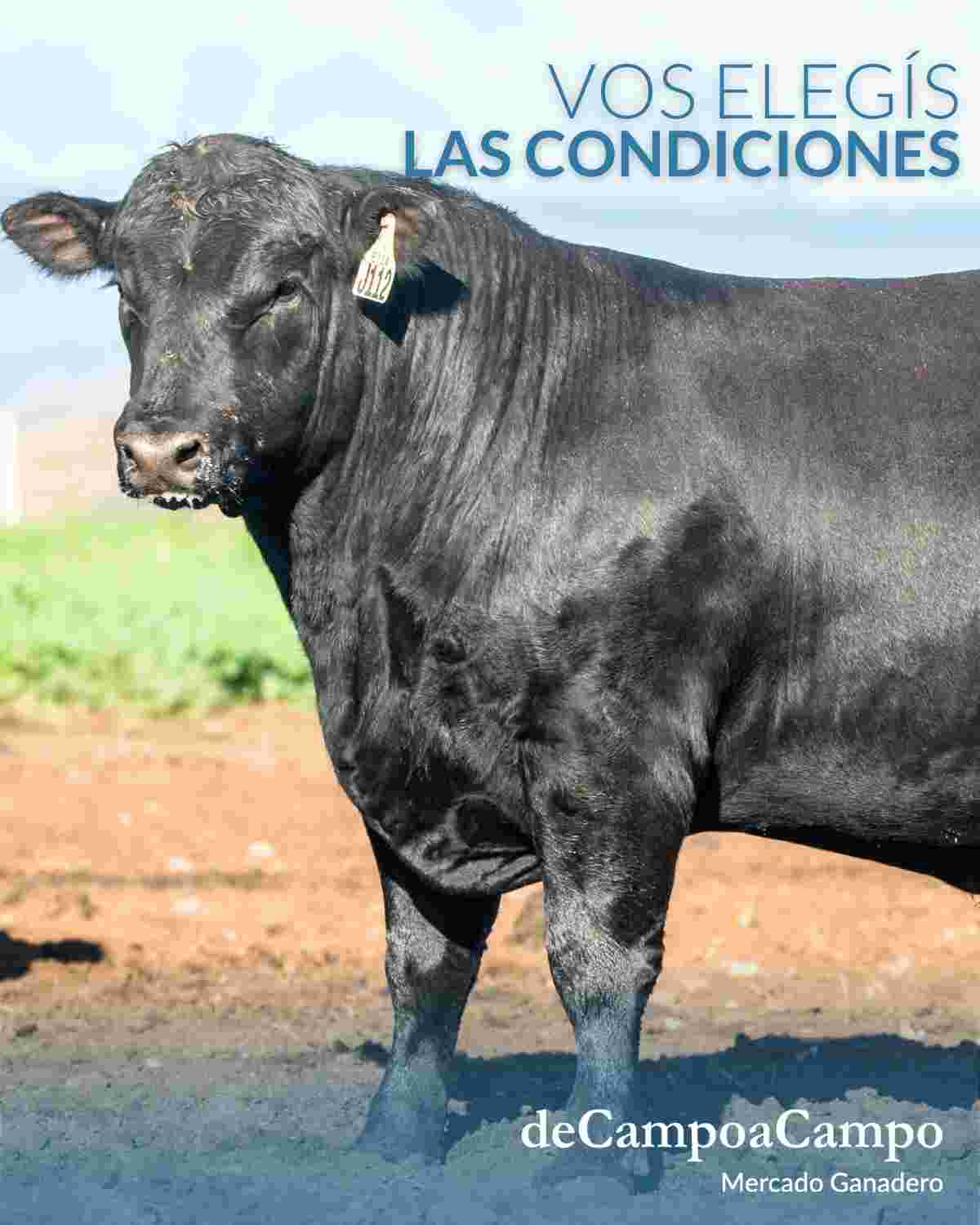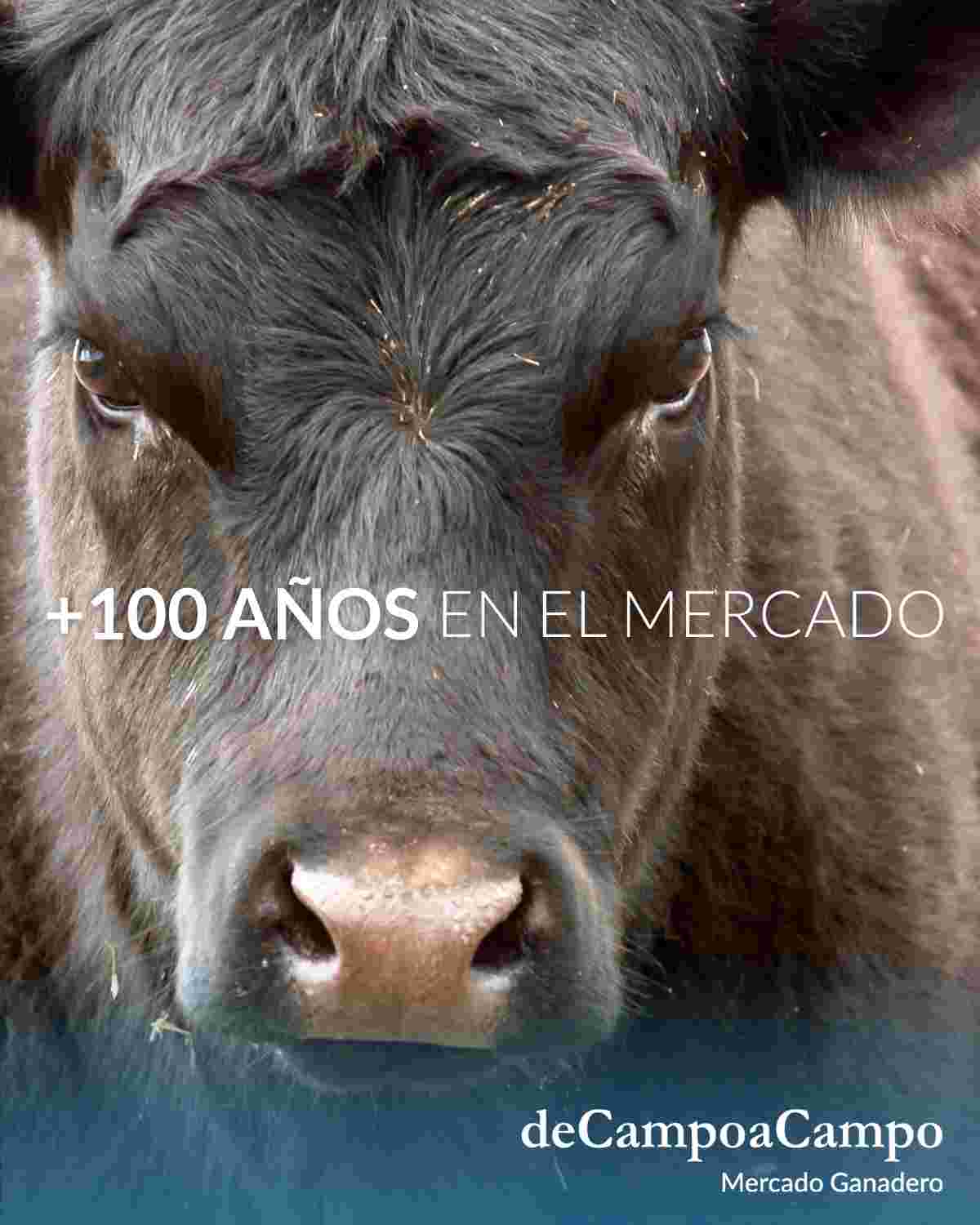Trigo con futuro: un hallazgo genético argentino que podría revolucionar los rindes

El trigo, base fundamental de la alimentación global, podría estar a las puertas de una nueva revolución productiva. Un equipo de científicos argentinos logró identificar dos regiones clave del genoma del cereal que inciden directamente en la fertilidad de la espiga, una de las variables más determinantes del rendimiento. El hallazgo, fruto de años de trabajo interdisciplinario, abre nuevas posibilidades para mejorar las variedades cultivadas en el país y en el mundo.
La investigación sobre el trigo fue llevada adelante por especialistas del CONICET y el INTA, y representa un avance sustancial en el mejoramiento genético del cultivo. El descubrimiento de estos segmentos del ADN del trigo podría incluso tener aplicaciones en otros cereales como el maíz, el arroz o la cebada, cuyas estructuras de desarrollo comparten elementos similares.
“Profundizar el conocimiento genético y tecnológico del cultivo puede mejorar la producción nacional y aportar a la seguridad alimentaria global”, subrayó Fernanda González, investigadora del CONICET y una de las líderes del estudio.
Una espiga, muchas respuestas
Durante años, los investigadores siguieron una misma pista: que ciertos genes del trigo podrían estar relacionados con la cantidad de espigas fértiles que produce cada planta, un factor clave para incrementar la producción por hectárea. Así, lograron identificar dos QTL (regiones cuantitativas del genoma) denominadas QFFE.perg-5A y QFEm.perg-3A, relacionadas con el desarrollo reproductivo del trigo.

Sin embargo, lo que faltaba era la validación a campo. Los datos de laboratorio resultaban prometedores, pero debían comprobar si el comportamiento genético se mantenía en condiciones reales: suelo, viento, lluvias y competencia entre plantas. Y el resultado superó las expectativas.
“El QFFE.perg-5A mostró mejoras consistentes en todos los ambientes analizados”, explicó Nicole Pretini, investigadora del INTA Pergamino y primera autora del estudio. “El alelo favorable generó un 8% más de granos por metro cuadrado y un 5% más de rendimiento total. Además, se observó un incremento en el número de espigas por metro cuadrado”.
Del genoma al campo
Este tipo de avances no queda solo en el plano académico. Gracias a la información generada, las empresas semilleras y los programas de mejoramiento genético ahora cuentan con herramientas para acelerar sus procesos. “Estos QTL pueden ser usados como marcadores para seleccionar líneas con mayor potencial productivo”, explicó Leonardo Vanzetti, del INTA Marcos Juárez.
Actualmente, Giuliana Ferrari, becaria doctoral de la Agencia I+D+i, trabaja junto al equipo para identificar los genes específicos dentro de estas regiones, un paso que permitirá incluso pensar en estrategias de edición genética para potenciar aún más el cultivo.

Más allá del trigo
Uno de los puntos destacados del trabajo es que los genes identificados también tienen antecedentes en otros cereales, lo que habilita estudios comparativos y aplicaciones cruzadas. “Dentro de las regiones detectadas hay genes que ya fueron estudiados en otros cultivos”, explicó Pretini. “Eso refuerza la hipótesis de que estos mecanismos son comunes y podrían tener un impacto transversal en la mejora de diversos alimentos básicos”.
Este tipo de investigaciones cobra especial relevancia en un contexto global marcado por el cambio climático, el crecimiento demográfico y la necesidad de producir más con menos recursos. Mejorar el rinde de cultivos esenciales sin ampliar la frontera agrícola es uno de los grandes desafíos de la agricultura moderna.
Ciencia con raíces profundas
El hallazgo que hoy genera entusiasmo no es casualidad ni golpe de suerte. El equipo lleva más de 15 años estudiando la eficiencia reproductiva del trigo, con foco en variedades locales y adaptación a ambientes argentinos. Esa mirada de largo plazo es la que hoy da frutos en forma de conocimiento útil, concreto y disponible.

“Varias empresas de mejoramiento ya nos contactaron para aplicar nuestros resultados. Los datos son públicos y están disponibles para todos”, remarcó González, dejando claro el espíritu abierto y colaborativo del proyecto.
Con este avance, la ciencia argentina vuelve a demostrar que una espiga puede encerrar mucho más que granos: puede ser el punto de partida para una nueva forma de alimentar al mundo, más eficiente, sustentable y con raíces en la investigación pública.