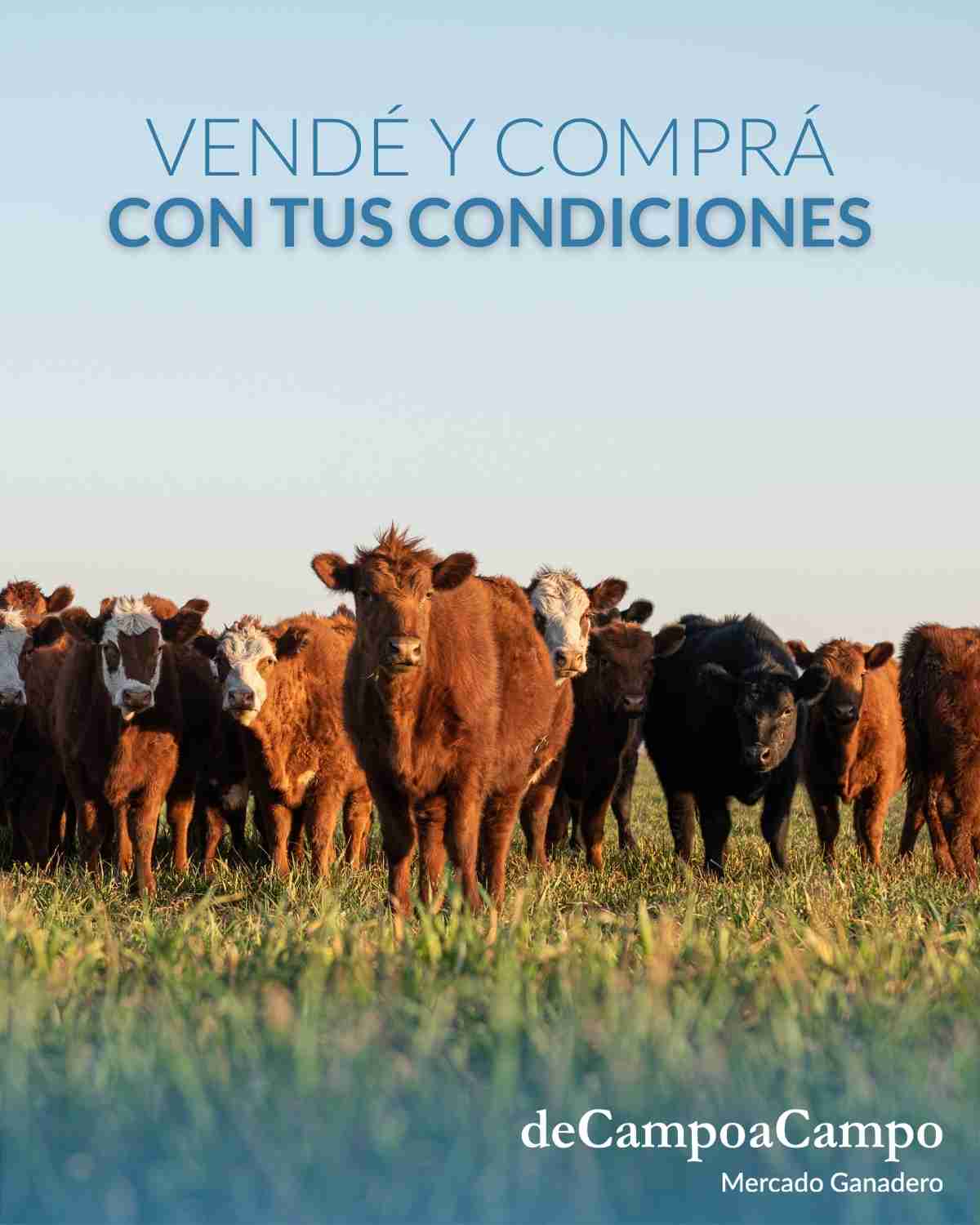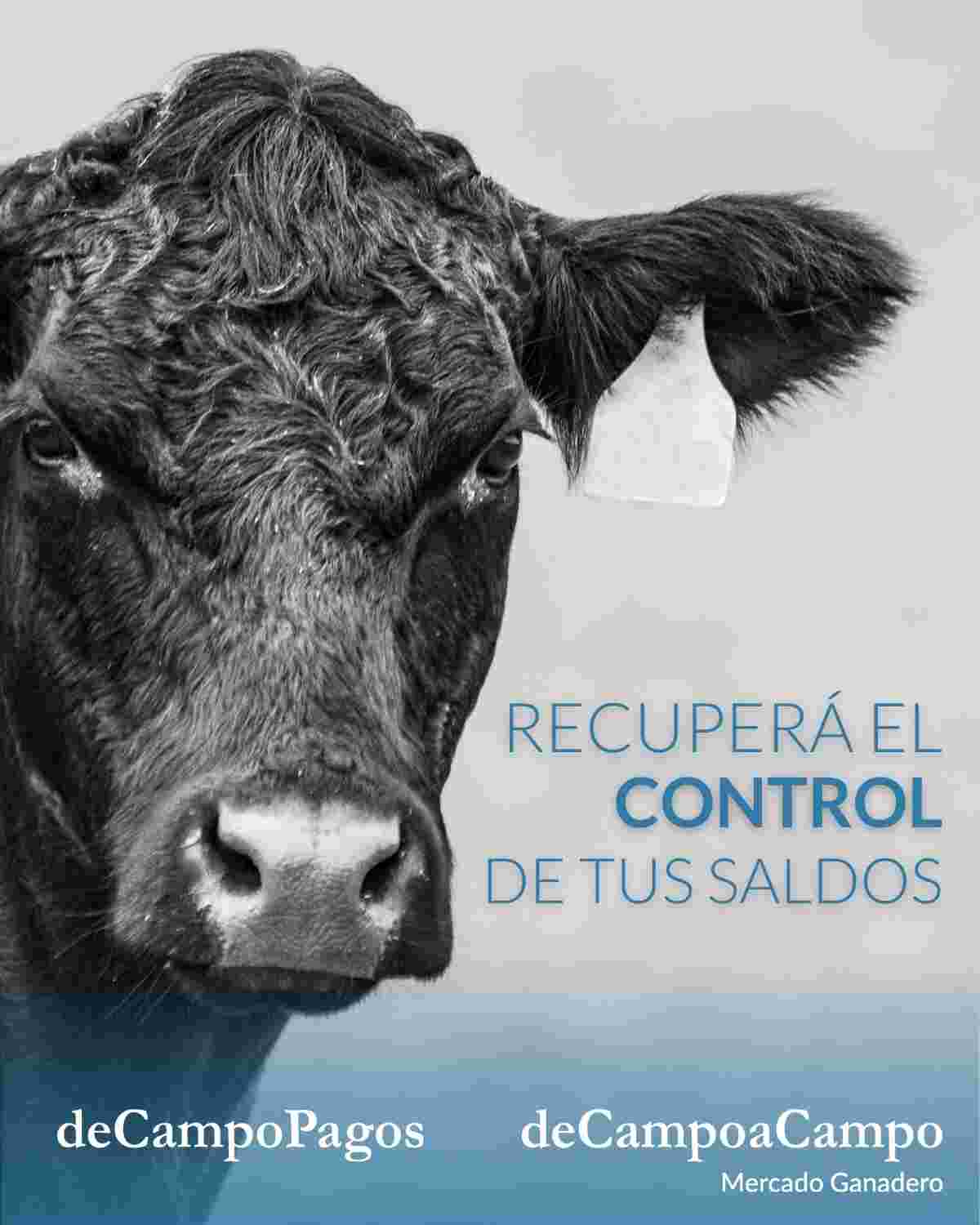Se eliminó la Ley Ovina: cómo afecta a los productores

El Gobierno nacional oficializó esta semana la derogación de la Ley Ovina, una política de fomento que durante casi 24 años permitió sostener la actividad de miles de pequeños productores ganaderos, en su mayoría radicados en la Patagonia. Con esta medida, que forma parte de una serie de recortes impulsados por la administración de Javier Milei, se da por terminado un esquema de financiamiento que había sido clave para el desarrollo de la producción ovina en regiones de difícil acceso al crédito.
Cómo afecta esta decisión sobre la Ley Ovina a los productores
El Decreto 408/2025, publicado el miércoles 18 de junio, dejó sin efecto no solo la Ley Ovina, sino también otros ocho programas vinculados a la ganadería. En sus fundamentos, el Gobierno argumentó que busca reducir la intervención estatal y hacer más eficiente la gestión pública. “Se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas”, se lee en el texto oficial, donde se subraya la necesidad de una asignación “más racional y focalizada” de los recursos.
Sin embargo, desde el territorio afectado la lectura es bien distinta. Héctor “Beto” Zamboraín, presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao, localidad que alberga la expo ovina más importante de la Patagonia, fue tajante respecto a la Ley Ovina: “Se formalizó lo que ya venía ocurriendo en la práctica, porque al programa lo habían desfinanciado por completo”. Recordó que, al momento de su creación en 2001, la ley contaba con un fondo de 20 millones de dólares anuales, lo que hoy representaría unos $24.000 millones. Pero en los últimos años, ese monto cayó drásticamente. En 2023, el último aporte importante fue de apenas $302 millones para todo el país, de los cuales solo $50 millones llegaron a Río Negro.

Durante más de dos décadas, la Ley Ovina brindó créditos a tasa cero y aportes no reintegrables que fueron fundamentales para construir potreros, galpones, perforaciones de agua, bancos de forraje y hasta para cubrir análisis de lana en laboratorios del INTA. “Todo se canalizaba a través de las Sociedades Rurales, y salvó a muchos productores. Era una herramienta útil y prolijamente administrada”, destacó Zamboraín.
Desde Neuquén, Joaquín Ferrería, veterinario y organizador de la Expo Ovina de la Sociedad Rural de esa provincia, coincidió en que la ley fue clave para la subsistencia de los pequeños ganaderos. Si bien reconoció que la realidad ovina neuquina es distinta a la de Río Negro —donde hay 1,1 millón de ovejas frente a las 220.000 cabezas que manejan unos 300 productores en Neuquén—, consideró que la norma fue, en su momento, “un fomento que tuvo muy buenos efectos”.
Ferrería remarcó que la Ley Ovina surgió en un contexto en el que no había crédito disponible en el país. “Fue una financiación genuina, con condiciones casi de subsidio: tasa cero, un año de gracia y cinco años para pagar. Eso permitió sobrevivir, pero no alcanzó para modernizar el manejo”, lamentó.
Ambos referentes coinciden en que el sector ovino patagónico aún enfrenta numerosos desafíos, como los bajos precios internacionales de la lana y las prolongadas sequías. Por eso, sostienen que eliminar una herramienta que brindaba apoyo técnico y económico deja expuestos a cientos de pequeños productores. “Lo único que se logró fue estirar la agonía”, graficó Ferrería.

Pese al contexto adverso, en Neuquén ya trabajan en una nueva edición de la Expo Ovina para enero de 2026. “Todavía hay productores chicos que siguen funcionando”, afirmó el veterinario, con cierta esperanza.
El final de la Ley Ovina marca un punto de inflexión en la política ganadera nacional y puede dejar a la producción ovina patagónica, ya golpeada por el clima y el mercado, sin respaldo institucional. Como señaló Zamboraín, “acá en nuestra zona se la va a sufrir y se la va a sentir mucho su ausencia”.